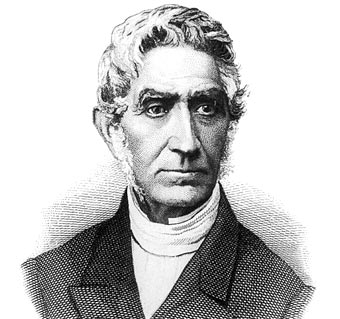Para hablar sobre los mecanismos de control social, primero debemos definir que es el control social, es “forma en que la sociedad consigue que los individuos obedezcan las normas establecidas” (Herrero, 2007, citado en Zúñiga, 2021, p.141). Para comprender de una mejor forma esto, debemos saber que los seres humanos son seres que buscan formar vínculos sociales con los que se identifican, guiados por intereses, valores, ideales y formas de pensar, al crear estos grupos también existe la posibilidad de que alguno de los miembros tenga una conducta o comportamiento que rompa o desvíe la convivencia social dentro de este y genere problemas en el mismo, por lo que citando a Herrero (2007)
Es precisamente, desde tales valores, como punto de
referencia, desde donde se juzga si un comportamiento o conducta de los
agrupados es asumible o intolerable, si ha de ser aprobada o reprobada. Los
grupos humanos son, por ello, normativos y la infracción de sus normas de
conducta, provoca la reacción del grupo. Reacción que puede ser más o menos de
acuerdo con la importancia de la norma lesionada o con el grado de
disconformidad con ella que el infractor manifieste (p.243).
Al visualizar
lo que dice Herrero, ahora se puede comprender de una mejor manera el concepto
de control social. El control social se compone en dos vertientes, el
institucionalizado o formal y el difuso o informal.
Es institucionalizado o formal el que aparece
integrado e incorporado dentro de la estructura del gobierno, en alguna de las
diversas instituciones políticas, sociales, culturales, económicas, deportivas,
educativas, o de cualquier otro tipo que la conforman, integradas dentro de la
estructura del poder establecido (Malo, 2001, p.22).
Podríamos
decir que es la forma de vigilancia social a través de los órganos del estado, que
se encargan de imponer y aplicar las medidas necesarias, tales como sanciones,
multas, trabajo comunitario, encarcelamiento u otras, con el fin de hacer
cumplir las normas establecidas contra conductas transgresoras, entre las
instituciones que podemos destacar se encuentran la policía, la fiscalía, la
judicatura y otros órganos gubernamentales.
Para
definir la vertiente informal podemos citar a Zúñiga (2021) “existen órganos de
control informal, que tienen una relevancia aún mayor, ya que se encargan de
modelar a personas mediante la transmisión de valores, hábitos y normas de
conducta observables” (p.141).
Entre
los órganos de control informal se pueden destacar, la familia, los amigos, la religión,
las redes sociales y los medios de comunicación.
El hombre y su conducta siempre han sido sujetos a
estudios y críticas por ser desde tiempos remotos un tema preocupante para las
ciencias y los estudiosos. Dentro de las ciencias jurídicas, la criminología
como ciencia interdisciplinaria que utiliza métodos empíricos se ocupa de la
persona del infractor, la víctima y el control social del comportamiento
delictivo (Aguilar, 2010, p.2).
Desde
la óptica de la criminología, empleando los métodos empíricos, mediante la
observación de los hechos, estudia las diferentes manifestaciones de la
delincuencia y sus eventos concretos, por eso cuando hablamos de control social,
hablamos de su utilidad práctica en favor de la criminología orientando a la
misma a asegurar las normas y valores sociales de un sistema. Por ejemplo,
Aseveraba Aniyar de Castro dice “el control social informal, es una intensa y
polifacética manera de educar a los individuos, y de este modo a las masas,
desde el nacimiento hasta la muerte” (citada en Aguilar, 2010, p.10).
Referencias
Aguilar
Avilés, D. Fundamentos generales sobre criminología y control social, en
Contribuciones a las Ciencias Sociales. mayo 2010. http://www.eumed.net/rev/cccss/08/daa10.htm.
Herrero,
H. (2007). Criminología. M. (3.a ed.). Madrid: Editorial Dykinson S.L.
MALO Camacho, Gustavo. “Derecho Penal Mexicano”. Editorial
Porrúa, S.A. Cuarta edición. México, D.F., 2001.
Zúñiga, R.
(2021) Fundamentos de criminología. San José. EUNED